Libros y alpargatas
Cazadores de luces y de sombras, Laura Giussani Constenla, Edhasa, 2007
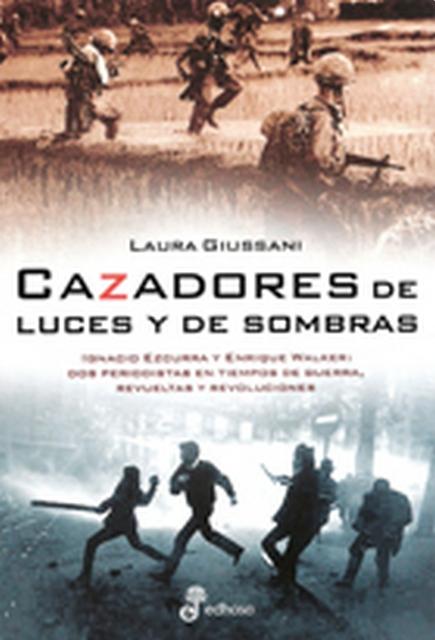
Fragmento del libro:
Fue Vietnam en mayo, y en mayo fue París, y hubo otro mayo un año después, mayo en el sur, mes tumultuoso y seductor, sol pleno, aire fresco, tiempo de siembras; otoño de tibios días y fuertes aguaceros, grises plomizos o cielos azules, mes de contrastes y transiciones. Primero fue un nombre, Juan José Cabral, que estalló en todo el país. Pintadas en los muros, agitación en los claustros, lágrimas en las esquinas.
 El 15 de mayo del 69 una manifestación estudiantil que marchaba por las calles de Corrientes en contra de la privatización del comedor universitario fue reprimida con ferocidad. Ametrallaron a mansalva, las balas cayeron sobre una multitud de estudiantes indefensos. Dos de ellos recibieron balazos en los brazos y uno en la cabeza. Un día después Cabral, el del tiro en la cabeza, moría. Los jóvenes del país, en el norte o en el sur, supieron que esa bala estaba destinada a ellos. Muerto en medio de un tumulto, de manera casual, Juan José Cabral se convirtió en estandarte; tomaron su vida y la echaron a andar, con potencia, sin límites. Asambleas espontáneas, discusiones, debates, acción. El país se estremecía por una muerte absurda, excesiva, incomprensible. ¿El comedor universitario valía una vida? En Resistencia, los estudiantes secundarios proclamaban en asambleas la toma de todos los colegios. Un rector llamó a la policía y en quince minutos se montó la escena que habría de tornarse habitual en toda manifestación: balas, gases, tanques, metralla de un lado, contra palos y hondas del otro.
El 15 de mayo del 69 una manifestación estudiantil que marchaba por las calles de Corrientes en contra de la privatización del comedor universitario fue reprimida con ferocidad. Ametrallaron a mansalva, las balas cayeron sobre una multitud de estudiantes indefensos. Dos de ellos recibieron balazos en los brazos y uno en la cabeza. Un día después Cabral, el del tiro en la cabeza, moría. Los jóvenes del país, en el norte o en el sur, supieron que esa bala estaba destinada a ellos. Muerto en medio de un tumulto, de manera casual, Juan José Cabral se convirtió en estandarte; tomaron su vida y la echaron a andar, con potencia, sin límites. Asambleas espontáneas, discusiones, debates, acción. El país se estremecía por una muerte absurda, excesiva, incomprensible. ¿El comedor universitario valía una vida? En Resistencia, los estudiantes secundarios proclamaban en asambleas la toma de todos los colegios. Un rector llamó a la policía y en quince minutos se montó la escena que habría de tornarse habitual en toda manifestación: balas, gases, tanques, metralla de un lado, contra palos y hondas del otro.
 En cada pueblo, en cada ciudad, fábrica, escuela o universidad, surgían improvisados combatientes de la sublevación. Ya no importaba cómo había empezado, ahora el objetivo era uno solo: fuera la dictadura. Por entonces gobernaba un general, Juan Carlos Onganía, hombrecito curioso, de aspecto caricaturesco, émulo de Francisco Franco, con quien compartía no sólo ideología sino un enanismo intelectual únicamente comparable con sus estaturas. Había asumido el gobierno en el 66 después de un golpe militar y tenía intención de mantenerse por veinte años en el poder. Al menos así lo afirmaba entre resonantes fanfarrias cada vez que se presentaba la ocasión. A la sombra de sus certezas, crecían diversos movimientos, embriones armados dispuestos a erosionar el poder.
En cada pueblo, en cada ciudad, fábrica, escuela o universidad, surgían improvisados combatientes de la sublevación. Ya no importaba cómo había empezado, ahora el objetivo era uno solo: fuera la dictadura. Por entonces gobernaba un general, Juan Carlos Onganía, hombrecito curioso, de aspecto caricaturesco, émulo de Francisco Franco, con quien compartía no sólo ideología sino un enanismo intelectual únicamente comparable con sus estaturas. Había asumido el gobierno en el 66 después de un golpe militar y tenía intención de mantenerse por veinte años en el poder. Al menos así lo afirmaba entre resonantes fanfarrias cada vez que se presentaba la ocasión. A la sombra de sus certezas, crecían diversos movimientos, embriones armados dispuestos a erosionar el poder.
La muerte de Juan José Cabral encendió la mecha. Los estudiantes cordobeses estaban atrincherados en el Barrio Clínicas, barrio universitario donde realizaban asambleas casi permanentes con la intención de unir su lucha a la de los obreros metalúrgicos que estaban en conflicto, también por una reivindicación puntual, la pretensión del gobierno de terminar con una conquista gremial: el sábado inglés.
El mismo día en que Cabral moría, en Córdoba la ciudad era patrullada por fuerzas militares, fusiles a la vista, infantería en las esquinas, para evitar que los obreros marcharan por la ciudad. Del otro lado del puente los estudiantes del Barrio Clínicas intentaban unirse a ellos y enfrentaban, una vez más, balas, gases, palos, detenciones. Con el correr de los días terminaron por olvidar la causa de todo, el sábado inglés, para dejar en primer plano un solo grito: abajo la dictadura.

El periódico de la CGT de los Argentinos había nacido un año atrás. Dirigido por Ongaro y Walsh, así cubrían el Cordobazo
En Rosario los estudiantes también hacían suyas las calles. A pesar del toque de queda, el estado de emergencia y cuanta denominación se le quisiera dar a la prohibición de asomar las narices, diez mil personas marcharon por el centro de la ciudad. Gases, palos, balas. En desbandada corrieron los manifestantes en busca de reparo. Fue en una de las principales galerías comerciales de la ciudad donde la policía emboscó a un grupo y un oficial le pegó un tiro en la cabeza a Alberto Ramón Bello, estudiante de Ciencias Económicas de veintitrés años. Un nuevo nombre se sumaba al de Cabral. Ahora eran Cabral y Bello. Nombres que resonaban y provocaban cataclismos, indignación, repudio. La violencia policial era algo cotidiano, cualquier recital del recién nacido rock nacional era una ocasión para sufrir la humillación de la violencia. Corridas, fugas, detenciones, gases, infantería. Palo y palo.
El tiro certero contra Bello provocó otra estampida.
En Córdoba rumor corrió de boca en boca. Sin convocatorias una multitud se arrimó simbólicamente a la esquina en la que años antes habían asesinado a otro estudiante: Santiago Pampillón. Gases, palos, balas, corridas, hondazos, detenciones. Muertos sobre muertos, quién sabe cuándo había comenzado todo.
Día a día la organización de los manifestantes crecía; ya sabían lo que les esperaba así que se preparaban para resistir de manera más eficaz. Con naturalidad entraban a formar parte de las prácticas y del vocabulario palabras como: miguelitos, ácido sulfúrico, clorato de potasio, barras de azufre, ravioles, molotov.
En Córdoba los obreros metalúrgicos, liderados por Agustín Tosco y Elpidio Torres, estaban decididos a hacerse oír. Las dos centrales obreras, la CGT y la CGTA, llamaban a un paro general con movilización para el 29 de mayo.
El primer medio nacional en llegar a la ciudad fue Canal 13 con “Telenoche”. Allí enviaron nuevamente a su conductor estrella, Andrés Percivale. Cara de ángel y sonrisa bien dispuesta, Andrés desembarcó en una ciudad sitiada. Calles desiertas por las que sólo pasaban las patrullas policiales, armas a la vista. Los comercios que se animaron a abrir aquella mañana cerraron sus persianas apenas escucharon el silencio atronador que presagiaba la tempestad. No había transportes, apenas algunas motos que merodeaban por ahí sin rumbo fijo. El gobernador había dispuesto un cordón alrededor del centro; en los puntos estratégicos, como los puentes de La Cañada, estaban apostados los caballos de la infantería, carros y tropas. Un dispositivo similar cortaba el paso hacia la zona industrial por donde debían arribar las columnas obreras.
En silencio, los vecinos asistían detrás de sus ventanas al curioso espectáculo de la ciudad donde pequeños grupos de no más de tres personas deambulaban a la espera de alguna señal que indicara el inicio de la acción; se entrecruzaban en las esquinas, intercambiaban información y continuaban su recorrido.
 Dos eran los lugares principales adonde Percivale debía dirigir sus cámaras: el Barrio Clínicas y la planta generadora de Villa Rebol, donde Agustín Tosco estaba pronto a partir con su overol obrero y botas de trabajo. A la entrada del barrio universitario un cartel anunciaba: “Barrio Clínicas, territorio liberado de América”. Por sus calles el movimiento era continuo. Desde temprano se dieron cita diversos grupos con carteles enrollados y mochilas al hombro que portaban todo lo necesario para resistir: piedras, hondas, palos, nafta, botellas, pañuelos, limón. Comenzaron a avanzar hacia el centro antes de la hora establecida, eran varias columnas dispuestas a sobrepasar las fuerzas de seguridad que estaban apostadas en los alrededores de los puentes. La primera granada de gas lacrimógeno provocó la reacción. Algunos las tomaban antes de que explotaran y las devolvían con fuerza contra las líneas policiales. Otros se dispersaban o buscaban reparo en los edificios, mientras los más audaces resistían con hondas y piedras. Empezaron las barricadas, cayeron árboles, carteles, tachos de basura y autos, se encendieron fogatas, aparecieron las molotov. Percivale se encontró de pronto en medio del fuego cruzado y corrió hacia algún zaguán para salir de la línea de fuego. Ya no sólo eran gases, sino balas y metrallas que repiqueteaban a su lado. Estallaban vidrios, el humo hacía difícil entender qué estaba ocurriendo, desde las terrazas caían macetas, vasos, piedras; griterío de órdenes improvisadas, la multitud se desconcentraba por momentos pero volvía al rato con más fuerza.
Dos eran los lugares principales adonde Percivale debía dirigir sus cámaras: el Barrio Clínicas y la planta generadora de Villa Rebol, donde Agustín Tosco estaba pronto a partir con su overol obrero y botas de trabajo. A la entrada del barrio universitario un cartel anunciaba: “Barrio Clínicas, territorio liberado de América”. Por sus calles el movimiento era continuo. Desde temprano se dieron cita diversos grupos con carteles enrollados y mochilas al hombro que portaban todo lo necesario para resistir: piedras, hondas, palos, nafta, botellas, pañuelos, limón. Comenzaron a avanzar hacia el centro antes de la hora establecida, eran varias columnas dispuestas a sobrepasar las fuerzas de seguridad que estaban apostadas en los alrededores de los puentes. La primera granada de gas lacrimógeno provocó la reacción. Algunos las tomaban antes de que explotaran y las devolvían con fuerza contra las líneas policiales. Otros se dispersaban o buscaban reparo en los edificios, mientras los más audaces resistían con hondas y piedras. Empezaron las barricadas, cayeron árboles, carteles, tachos de basura y autos, se encendieron fogatas, aparecieron las molotov. Percivale se encontró de pronto en medio del fuego cruzado y corrió hacia algún zaguán para salir de la línea de fuego. Ya no sólo eran gases, sino balas y metrallas que repiqueteaban a su lado. Estallaban vidrios, el humo hacía difícil entender qué estaba ocurriendo, desde las terrazas caían macetas, vasos, piedras; griterío de órdenes improvisadas, la multitud se desconcentraba por momentos pero volvía al rato con más fuerza.
De inmediato partieron periodistas de los diversos medios de la Capital para registrar en primera persona la insurrección popular cordobesa. Hacia allí fue también Enrique Walker, enviado por la revista Gente. Horas duró la resistencia en los distintos puntos de acceso a la ciudad. Miguelitos, rulemanes, palos y molotov contra tanques, fusiles fal y granadas.
 Los obreros marchaban con Tosco a la cabeza y un gran cartel que decía “Paro Activo”. Finalmente lograron romper el cordón policial y avanzaron hacia el centro; a su paso cortaban el camino con árboles o autos dados vuelta e incendiados. En uno de los enfrentamientos un obrero de la Ika recibió un disparo en la cabeza. Si hacía falta otra chispa, ésta sumaba al fuego. Con aerosol pintaban en las paredes: “Soldado, no mates a tu hermano”. Fue toda una jornada de resistencia hasta que la policía quedó sin gases ni proyectiles. La ciudad había sido ocupada por la población insurgente.
Los obreros marchaban con Tosco a la cabeza y un gran cartel que decía “Paro Activo”. Finalmente lograron romper el cordón policial y avanzaron hacia el centro; a su paso cortaban el camino con árboles o autos dados vuelta e incendiados. En uno de los enfrentamientos un obrero de la Ika recibió un disparo en la cabeza. Si hacía falta otra chispa, ésta sumaba al fuego. Con aerosol pintaban en las paredes: “Soldado, no mates a tu hermano”. Fue toda una jornada de resistencia hasta que la policía quedó sin gases ni proyectiles. La ciudad había sido ocupada por la población insurgente.
Los muros en Córdoba no hablaban de imaginación ni de surrealismo, no había espacio para la poesía: “Abajo la dictadura”, “Perón vuelve”, “Diez, cien, mil Vietnam”, “Milicos asesinos”, “Cabral presente”, “Perón o muerte”, “Obreros y estudiantes unidos y adelante”.
Córdoba ardía, literalmente. Fogatas en cada esquina alimentadas por eufóricos vecinos, universitarios, metalúrgicos, profesionales, albañiles, comerciantes, bicicleteros, maestros, verduleros, todos actuaban como si supieran hacia dónde iban, no había lugar para el titubeo. Convertidos en soldados de una tropa inexistente, daban muestras de saber comportarse en una situación hasta entonces inimaginable; como si hubiera un mandato, iban al frente. Nadie tenía certeza alguna sobre cuál sería el fin.
Al anochecer, atemorizada por el caos provocado, la CGT decidió que se habían cumplido los objetivos y levantó el paro, mientras el gobierno anunciaba que crearía consejos de guerra y a las cinco de la tarde el ejército entraría en Córdoba. Los obreros de Luz y Fuerza bloquearon los accesos a la ciudad para impedir que entraran los tanques. Más barricadas, postes, carteles, autos, basura y gomas. De manera imprevista eran los dueños de la ciudad, tomaban el Ministerio de Obras Públicas y saqueaban algunas armerías.
Mientras, los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban, los tanques entraban a Córdoba a pesar de las barricadas. Los manifestantes se replegaron al Barrio Clínicas o subieron a los techos de los edificios. A las ocho la ciudad quedó a oscuras… no era difícil para los obreros de Luz y Fuerza boicotear el servicio eléctrico. Desde las azoteas más altas se podían ver las fogatas que iluminaban los distintos barrios. Los tanques recorrían las calles y las molotov seguían cayendo sobre ellos. La imagen era la de una población resistiendo al invasor.
Enrique Walker tomaba nota en una libreta de todo lo que veía: francotiradores paramilitares, vecinos inofensivos convertidos en resistentes, dirigentes gremiales que con voz mesurada y cálida tonada cordobesa le explicaban las razones del descontento. Exigimos que se respete la voluntad del pueblo, exigimos que el gobierno sea elegido por las mayorías, sin persecuciones para con las ideas y doctrinas de ningún argentino; exigimos aumento de salarios; que se defienda nuestro patrimonio nacional saqueado por monopolios extranjeros. Exigimos creación de nuevas fuentes de trabajo, la reincorporación de los cesantes y el levantamiento de las sanciones por haber hecho uso del derecho constitucional de huelga. Exigimos una universidad abierta a las posibilidades de los hijos de los trabajadores y consustanciada con los intereses del país.
Continuaba garabateando en su libreta todo lo que veía y oía mientras le ordenaba al fotógrafo que retratara a los militares que apuntaban a la cabeza de civiles desarmados. La radio informaba que había orden de tirar a matar; en silencio y a oscuras, escondidos en pensiones y departamentos, los manifestantes escuchaban las novedades y se preguntaban qué hacer.
El 30 de mayo el ejército entró a la sede de Luz y Fuerza y detuvo a sus dirigentes, entre ellos, Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. Poco a poco el gobierno controlaba la situación: lograba entrar al mismo Barrio Clínicas, desarmaba barricadas y se llevaba presos a los más sospechosos. La resistencia duró hasta la noche del 30 de mayo. En el medio quedó un tendal de decenas de muertos, ya sin nombre ni cifras precisas.
***************
Fue el fin de Onganía, el pequeño dictador que quiso perpetuarse como el generalísimo Franco. Vinieron otros generales. Hubo que soportar cuatro años más hasta que finalmente -en otro mayo- asumiera un gobierno votado por el pueblo.
Pero esa ya es otra historia. O no.
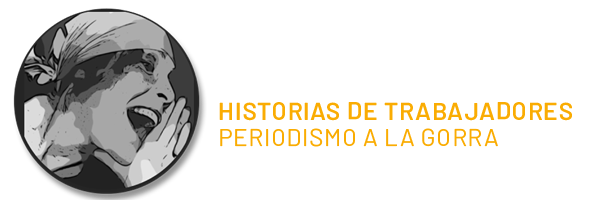
Lecturas Recomendadas
Orwell y la putrefacción de los libros, por Javier Borrás

Publicado en noviembre de 2016 en el portal de literatura Jot Down
Un libro viejo huele a moscas muertas, a polvo que raspa la garganta y deja pastosa la lengua. Durante el helado invierno londinense, en la librería Booklover’s Corner hay que cargar kilos de novelas ataviado con abrigo, bufanda y sin calefacción, porque si no los vidrios se empañan y los clientes no pueden ver el escaparate. Cuando un posible comprador entra por la puerta, Eric Blair debe mostrar una sonrisa y, la mayoría de veces, mentir. Odia a los clientes habituales, en especial a las irritantes señoras que buscan regalos para sus nietos o a los pedantes compradores de ediciones especiales, esos que acarician el lomo del libro que acaban de adquirir y lo abandonan para siempre en una estantería, donde acumula ese espeso puré de polvo y cadáveres de insectos al que cada día debe enfrentarse este cansado librero. Durante su largo turno de trabajo, debe encargar raros ensayos que nadie vendrá a recoger, rechazar kilos de novelas que un señor con olor a rancio le intenta vender, o encontrar un libro —del que no sabe ni el título ni el autor— que una adorable viejecita leyó hace cuarenta años.
El joven librero y escritor (firmaba sus obras como George Orwell) ha aprendido mucho sobre los compradores —que no lectores, nos puntualizaría— de librerías de segunda mano como Booklover’s Corner. La mayoría piensan que leer libros es algo sumamente caro, por lo que no paran de quejarse de los altos precios, ya que consideran que un escritor es un ser extraordinario que, además de escribir novelas, puede vivir del aire. Muchos de estos clientes acuden a la sección de préstamos de la librería, donde Eric Blair se esfuerza en colocar los mejores clásicos, ya que todavía es joven y no ha descubierto que existen dos tipos de libros: los que la gente lee y los que la gente «tiene intención» de leer. Por eso nadie pide prestado ningún clásico, pero —a la vez— las ventas de las grandes obras de la literatura mantienen una tirada aceptable. Porque hay libros para leer y libros que son cementerios de moscas.
En esas condiciones, allá por 1935, perdió Orwell su amor por los libros. Por los libros como objeto, cabe entenderse: su olor le recordaba a los clientes estúpidos, al dolor en la espalda, a las lacerantes mentiras para asegurar una venta, al frío londinense calando en los huesos. De ese momento en adelante los pediría prestados siempre que pudiera y solo los compraría y los acumularía —polvo, moscas— cuando fuera estrictamente necesario. Su experiencia directa con montañas de libros le sirvió para aprender otra cosa: que la mayoría de las obras publicadas son malas. Muchos de los clientes de Booklover’s Corner venían perdidos, sin criterio para distinguir cuáles libros eran buenos y cuáles no. Buena parte de esa desorientación intelectual estaba causada por la corrupción de los jueces de la literatura, es decir, los críticos literarios. Seres desganados, calvos, miopes y mendigantes, que debían reseñar una decena de libros por semana de los que, como máximo, podrían leer unas cincuenta páginas para hacer un resumen barato, lleno de muletillas desgastadas hasta la vergüenza y elogios tan sinceros «como la sonrisa de una prostituta». Almas que hace tiempo pudieron emocionarse al leer un soneto o una metáfora, pero que habían perdido su entusiasmo y su dignidad a medida que les llegaban paquetes de libros insulsos, frente a los que «la perspectiva de tener que leerlos, incluso el olor del papel, les afecta como lo haría la perspectiva de comerse un pudin frío de harina de arroz condimentado con aceite de ricino». Corruptos que —por presiones editoriales, por desgana, por depresión, por pagar la comida de sus hijos— habían aceptado mentir, decir que un libro era «bueno» aún sabiendo que no lo era para nada, «vertiendo su espíritu inmortal por el desagüe en pequeñas dosis». Y esa perversión del término «bueno», usado cínicamente tanto para calificar a Dickens como para calificar a un empalagoso libreto romántico, era algo contra lo que Orwell lucharía toda su vida. Porque caer en la trampa de que una novela de detectives barata es «buena» nos puede hacer perder, como máximo, algo de tiempo y dinero. Pero una vez que la corrupción del lenguaje se expande más allá de la crítica de un vulgar libro, una vez que el escritor empieza a aceptar la mentira y —poco a poco— a justificarla, una vez que la libertad del intelectual es asesinada por la cobardía, aparece una sombra que es la muerte de la literatura, a la que Orwell miró a los ojos.
«La destrucción de la literatura» es una bomba nuclear contra la cobardía y la traición de los intelectuales, contra los Judas que sacrifican la libertad y se dirigen, felices, al barranco donde se arrojarán como ovejas asustadas. En este ensayo, Orwell empieza con una anécdota que nos puede sonar poco antigua. Corría el año 1945 y el escritor británico participó como oyente en una reunión sobre la libertad de prensa en el PEN Club de Londres. Uno de los conferenciantes defendió la necesidad de libertad de prensa en la India (pero no en otros países); otro se quejó contra las leyes de la obscenidad en la literatura; el último dedicó su discurso a defender las purgas estalinistas. Los participantes —la mayoría escritores— elogiaron unánimemente la crítica a las leyes contra la obscenidad, pero nadie alzó la voz para denunciar el elogio a la censura política que se había proclamado ante sus narices. Parecía más preocupante no poder escribir «pene» en un texto, que el envío de escritores soviéticos al gulag. Orwell debía mirar el espectáculo con una mueca de horror, pero no de sorpresa, ya que —como el polvo sofocante de los libros, como la decrepitud de los críticos literarios— también había experimentado demasiadas veces como la literatura se sometía, gustosa, a la fusta de la política.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, el deseo de libertad entre los intelectuales era cada vez más débil, frente al monstruo —terrible, pero a la vez seductor— del totalitarismo. Derrotado el fascismo, la tentación soviética era el gran reclamo entre los escritores europeos: se sumaban a una ideología que se rebelaba contra el orden establecido y que prometía llevar a un estadio donde la igualdad, la dignidad y la riqueza alcanzaran a todos los ciudadanos. Para llegar a esa situación, los intelectuales solo debían hacer un pequeño sacrificio, que —además, les tranquilizaron— solo sería por un breve período de tiempo: debían dejar de lado su libertad y debían mentir. Los que no se sumaron a este «camino a la libertad» fueron señalados y criticados por sus propios compañeros de letras. Los escritores que no estaban de acuerdo en renunciar a su libertad de opinión (era solo por unos pocos años, el resultado sería magnífico, habría valido la pena, ¿qué les costaba?) eran acusados de «encerrarse en una torre de marfil, o bien de hacer un alarde exhibicionista de su personalidad, o bien de resistirse a la corriente inevitable de la historia en un intento de aferrarse a privilegios injustificados». Una vez que la verdad había sido revelada (Orwell usa la certera comparación entre católicos y comunistas: ¿Qué podemos encontrar más parecido a las purgas estalinistas que la Inquisición medieval?) todo aquel que se opusiera a ella era, o un «idiota» y «romántico» por no entenderla, o un «egoísta» y «traidor» por no querer renunciar a sus privilegios burgueses. Todos aquellos que opinen distinto a nosotros «no pueden ser honrados e inteligentes al mismo tiempo».
¿Qué sucedía cuando un escritor renunciaba a su libertad? Que la literatura se iba apuñalando a ella misma. Por un lado, se escondía a la «verdad», ya que esta podía ser «inoportuna» en las condiciones existentes (más adelante se podría decir la verdad libremente, ¿qué importaba retrasarlo solo un poco?) y, por otro lado, el conocimiento y la difusión de según qué hechos podía «hacer el juego» al enemigo y beneficiarlo. Pero no solo se trataba de encerrar en cuarentena a la verdad, sino que también se debía poner en duda la existencia de la verdad de los hechos. Ante una verdad espiritual (las órdenes del Partido), la verdad de la experiencia, la verdad objetiva, es dudosa o, incluso, inexistente. Como consecuencia, si los hechos no son verdaderos o falsos, las mentiras no son grandes ni pequeñas: tiene el mismo sentido decir que una tela no es roja a que miles de campesinos ucranianos no están muriendo por culpa de la hambruna. Son hechos objetivos, por tanto, discutibles: pueden ser abordados más tarde.
Esta genuflexión de la realidad a la ilusión era el gran enemigo de Orwell, un hombre de acción. Su vida y su obra se habían alimentado de la experiencia, y a partir de ella juzgaba la realidad. Él había vivido con los proletarios, él había luchado contra el fascismo, él había sido señalado por el totalitarismo: fundó su pensamiento a partir de la reflexión de la experiencia, no de grandes teorías. Era partidario de la «moral del hombre común», esa que nos avisa de que matar es malo o que ayudar a una viejecita con los paquetes de la compra es bueno. Algo extraño en tiempos en los que la moral era visto como algo secundario o un vestigio de «pensamiento burgués».
La aceptación de la mentira por parte de los intelectuales no solo afectaba a los ensayos o novelas que trataban temas «políticos», sino a todo tipo de literatura. Según Orwell, el peor pecado de una novela es que no sea sincera. Debemos ahondar en nuestra mente y, usando las palabras lo mejor que podamos, transmitir nuestros sentimientos y experiencias. Pero los tentáculos del totalitarismo llegan hasta allí: nos dicen qué debemos amar, ante qué debemos sentir asco, qué nos debe parecer hermoso, qué nos debe entristecer y alegrar. Ante la falta de sinceridad, las palabras pierden su brillo y se marchitan, y Orwell lo sabía. La «ortodoxia» totalitaria quería (como quería con todos los ámbitos de la vida) someter la estética a la política. Orwell no niega que toda obra sea política, pero eso no significa que la belleza, la experiencia y los sentimientos tengan que adaptarse a ella y dejar de ser individuales. Por eso Orwell, que veía a Dalí como un hombre perverso que había triunfado en la vida gracias a la maldad, considera que sería absolutamente injusto decir que no es un gran pintor. La gran trampa estaba en afirmar: «no estoy de acuerdo con lo que escribes, por tanto eres un mal escritor».
En Orwell percibimos una vida grande y activa, aunque siempre rodeada de cierto halo de pesimismo. Era un escritor que veía como sus camaradas de letras tenían miedo de defender su valor más preciado, la libertad, e incluso contemplaba como algunos clamaban fuertemente contra ella. En sus ensayos, Orwell advierte que el totalitarismo puede estar presente en las democracias, cuando se debilita la tradición liberal. Vemos y veremos a mucha gente apropiarse del mensaje de Orwell, hablar de la perversión del lenguaje, de cómo vamos hacia una sociedad totalitaria, de los enemigos de la libertad. Es fácil hacerlo, y queda bonito y rimbombante. Pero hay una enseñanza en Orwell, la más incómoda, que resume su amor por la libertad: fue un hombre plenamente de izquierdas que no usó su pluma para atacar al enemigo, al fascismo, sino a los suyos, al comunismo, a los que luchaban por sus mismos ideales. Orwell se planteó un combate contra sí mismo, defendiendo el derecho de sus enemigos a tomar la palabra y el derecho a decir a la gente lo que no quiere oír. Una lucha contra el miedo a rebatir a un amigo, a dar la razón a un enemigo, a ser insultado y despreciado por no comulgar con ortodoxias propias y ajenas. Encender algo de luz en la oscuridad, aún a riesgo de quemarnos y arder.

Este texto está basado, principalmente, en los ensayos de Orwell Recuerdos de un librero, Confesiones de un crítico literario, La libertad de prensa y La destrucción de la literatura. Si me permiten un consejo, les recomiendo disfrutar de los ensayos completos, donde descubrirán interesantes reflexiones políticas, cómo era el hospital más deprimente de Francia, los castigos a los que era sometido el pequeño Eric cuando se hacía pipí en la cama, o cómo hacer una buena taza de té.
Destacada
Orgullo nacional: la primera traducción de Han Kang al español se hizo en Argentina, por Martín Felipe Castagnet

La editorial argentina ‘Bajo la Luna‘ tradujo ‘La vegetariana‘ de Han Kang, la autora que acaba de ganar el Nobel, cuatro años antes que en Estados Unidos, y directo del coreano. Los argentinos tenemos que estar orgullosos de haber sido el primer país no asiático en traducir a Kang, mucho antes de que gane el Booker y que empiece su camino de premios hacia el Nobel. Ahora los derechos los tiene Penguin Random House, pero es una gran oportunidad para reconocerle a Bajo la luna su trabajo pionero en publicar literatura coreana.
Este ejemplar es la reimpresión que hicieron en el 2016 cuando ganó el Booker y empezó su segunda vida (como no podía ser de otra manera, publicado por una editorial independiente, lo compré en una librería independiente, Lu Reads).
Además de ser directa del coreano, la excelente traducción de Sun-me Yoon para ‘Bajo la luna’ es muy fiel, algo que no pasó con la posterior traducción al inglés (es una polémica muy interesante en el mundo de la traducción, hay muchos artículos al respecto, como por ejemplo https://www.theguardian.com/…/lost-in-mistranslation…).
Sun-me Yoon también tradujo la mitad de los libros de Editorial Hwarang, la única editorial argentina dedicada exclusivamente a la literatura coreana. Es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires y de Facultad de Filosofía y Letras UBA (¡viva la educación pública y universitaria!). Nació en Corea y emigró a Argentina cuando tenía cinco años. Fue ella quien descubrió el libro de Kang: como suele ocurrir, el traductor también hace de scout para las editoriales.
Además de Sun-me Yoon me gustaría destacar el laburo editorial en Bajo la luna de Miguel Balaguer, Valentina Rebasa y Mirta Rosenberg (nunca olvidadas), Josefina Bianchi & Oliverio Coelho que permitió publicar autores coreanos en Argentina, y hoy el de Nicolas Braessas en Hwarang.
Todo esto me parece relevante en una época donde desde el propio gobierno se bastardea la industria cultural argentina y se fomenta que todo se puede importar desde afuera. ¡No! Tenemos una tradición de pioneros y la mantenemos. Tengo el privilegio de enseñar literatura japonesa en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y desde hace mucho formo parte de varios PI+D sobre traductología e industria del libro.
Dónde se traducen los libros es importante, y que Asia pase por Argentina antes que España es más común de lo que se cree. ¿Por qué es importante dónde se traduce?
1) Por el tipo de castellano que se usa, que cambia la experiencia de lectura; 2) Porque muchas veces las editoriales argentinas hacen de “semillero” de las españolas (como las independientes de las multinacionales, como también en este caso); 3) Las editoriales españolas suelen monopolizar derechos para TODO el mundo hispano, aunque después no distribuyan en Latinoamérica o lo hagan por fortunas sin imprimir acá. Llegar primero permite revender traducciones y asegurarnos de que un libro circule por nuestro hemisferio.
En la actualidad, trabajo en un proyecto con autoras de la diáspora asiática en América y su traducción/bilingüismo: las traductoras son parte fundamental, como pasó con Minae Mizumura en ‘Adriana Hidalgo editora’ (otra autora asiática traducida por una editorial independiente argentina antes que USA y España). En los PI+D UNLP dirigidos por José Luis de Diego estudié también el rol y mecanismos de los premios literarios. No digo nada nuevo acá: el Nobel es denostado por su arbitrariedad y secretismo pero visibiliza como nadie autores por fuera de las lenguas centrales e hipercentrales.
Detrás de la internacionalización literaria (reflejada en las traducciones y los premios) casi siempre está presente el estado. Fíjense los legales de Bajo la luna y la entrevista a la traductora sobre el rol de LTI Korea, y este artículo de hace ya unos años: https://www.newyorker.com/…/can-a-big-government-push…
¿Y en Argentina?
Desde 2009 teníamos el Programa Sur, admirado y copiado por toda Latinoamérica, y este gobierno lo redujo al 10%. Hay plata para alquilar trolls y comprar aviones de guerra, pero ignoran el concepto “soft power” de los países que dicen admirar. https://www.infobae.com/…/reducen-a-un-10-el-programa…/Si algo me dice la experiencia dando clases es que las generaciones más jóvenes leen, ven y escuchan obras de Japón y Corea tanto o más que de países occidentales. Es hora de abrir los estudios más allá de ese paradigma. Hagan fuerza, reclamen, ustedes también son la academia.
(Opinión tomada del facebook del autor)
Libros y alpargatas
Un libro que le da voz a los militantes de las Ligas Agrarias: Entrevista con Cristian Vásquez.
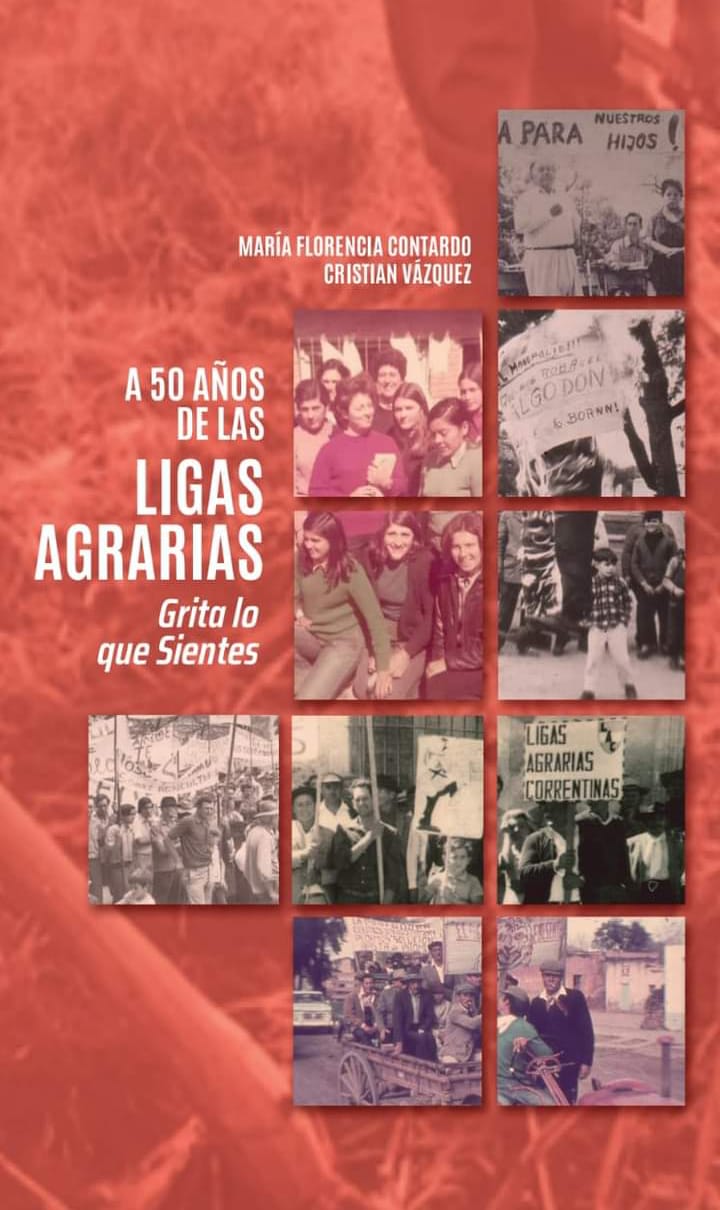
El 26 de julio de 2019 se conoció la Sentencia de la Causa Ligas Agrarias, por el cual El Tribunal Oral Federal de Resistencia, condenaba a la pena de prisión perpetua al ex teniente coronel del Ejército, Tadeo Bettolli, por el homicidio agravado del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia, y la misma pena para el ex agente policial Alcides Sanferraiter por el homicidio agravado por alevosía del militante rural Carlos Picolli. Mientras recibían penas de cuatro y dieciocho años los ex comisarios José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky por encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y tormentos, según cada caso.
En ese marco, y con vistas a recuperar una experiencia rica en organización y conciencia entre los campesinos, María Florencia Contardo y Cristian Vázquez comenzaron a preparar un libro con el objetivo de presentarlo al cumplirse los 50 años de la fundación de las Ligas Agrarias, fundadas el 14 de noviembre de 1970 en el “Primer Cabildo Abierto del Agro” convocado en Sáenz Peña, Chaco.
Luego vino la pandemia pero el trabajo prosiguió por zoom. “Pensábamos que era muy importante poder recuperar esos testimonios y ponerlos en valor, no solamente por lo que significaron esas luchas en 50 años, sino porque todos ellas y ellos seguían militando de una u otra manera en diferentes ámbitos”, relata Cristian Vázquez, uno de los autores del libro “A 50 años de las Ligas Agrarias. Grita lo que sientes”, que desde hace un mes está recorriendo distintas localidades recuperando la memoria de un hito en las luchas campesinas argentinas. Cristian es, además, director de la Escuela de Formación sindical Libertario Ferrari.
LCV: ¿Qué queda de las Ligas Agrarias hoy?
—Las ligas, como organización, fue desarticulada por la última dictadura militar. Es decir, si las ligas comenzaron el 14 de noviembre de 1970, podemos decir que concluyeron también allá cerca de marzo de 1976. Pero eso no quita que los hombres y mujeres que formaron parte de esta experiencia organizativa siguieron teniendo otro ámbito de participación y de formación, y siguieron apostando a una sociedad mejor, donde todos y todas pudiéramos ser felices.
LCV: Puede parecer una historia muy setentista, pero también creo que tal como están las cosas hoy deben ser más importantes y más necesarias que nunca, ¿verdad?
—Sí. Te cuento una anécdota. Cuando nosotros estábamos presentando el libro, la primera presentación fue en la CTA y tuvimos el honor de contar con Pérez Esquivel como uno de los presentadores. En ese momento Pérez Esquivel decía que en este momento era más necesario que nunca comenzar a pensar la situación del hambre, que el hambre era una cuestión estructural en la Argentina, y que había que armar algo, una campaña, un llamamiento. En ese sentido se arma el llamamiento “la peor violencia es el hambre”. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando se lanza el llamamiento en la Plaza de mayo, hace un mes aproximadamente, un día de mucho frío, estaba Pérez Esquivel, pero también había otras personas que habían formado parte de las ligas. Es decir, su espíritu de lucha y su espíritu reivindicativo sigue alumbrando dignidad más allá de los años. Porque también hay que pensar que hoy esas personas, si en aquel momento tenían 20 años, hoy rondan los 70,80, y aún así siguen militando y participando en diferentes ámbitos.
LCV: ¿Cómo le pega este libro a la gente joven a la que vos le enseñás?
—En verdad, muchos desconocen que había existido esta forma de organización. Porque en la mayoría de los casos, en Argentina fundamentalmente, tengo que decir, hay una idea de que la sociedad argentina es blanca, moderna y europeizada. Dentro de esa cosmovisión no hay lugar para lo indígena, no hay lugar para el campesino, no hay lugar para nada que no se parezca a una sociedad moderna. En ese sentido, cuesta pensar que no hace mucho existió una forma de organización que planteaba la entrega de la tierra, que planteaba cuestiones que tienen que ver con la educación, la salud, valores de la producción de acuerdo a los costos, y que, como su nombre de la radio del programa que estamos aquí transmitiendo, se plantea La Columna Vertebral. Siempre se atendió fundamentalmente al movimiento obrero. ¿Qué pasa? Que es importante, vaya que es interesante tenerlo en cuenta, pero cuando alguien conmemora los grandes levantamientos de la década del 60, principios de los 70, se va el Cordobazo, el Rosariazo, y estas experiencias de organización, que también tienen su valor y también han marcado formas de organización, son desconocidos. En ese sentido, creo que por un lado, a ese desconocimiento de que varios de los estudiantes o jóvenes, con lo cual tengo la posibilidad de interactuar, la sorpresa, y luego esa sorpresa se convierte en la pregunta de por qué no sabemos sobre esta experiencia y el querer saber.
LCV: Yo creo que hay algo más. La extensión y la importancia que tuvieron las ligas agrarias en cuanto a movimiento y en cuanto a experiencia colectiva de trabajo, no ha sido transmitida nunca. Porque es cierto lo que vos decís de la Argentina blanca, pero yo también creo que hay intereses, creo que hay tremendos intereses detrás de esto. Fíjate que ni los ecologistas levantan las ligas agrarias.
—Casi siempre se dice muy acertadamente que la última dictadura militar vino para desmantelar la organización obrera e imponer un nuevo modelo económico y social en la Argentina. Yo estoy de acuerdo en términos generales con esa afirmación. Pero más que el movimiento obrero, creo que vinieron a desmantelar toda forma de organización, y resistencia. Y en ese ‘toda forma de organización y de resistencia’ estaba el movimiento obrero, pero también habían otras experiencias como éstas que engloban las ligas agrarias.
LCV: ¿Dónde encontramos tu libro?
—El libro salió por editorial La Comarca, se puede googlear y se puede conseguir el libro, pero el libro está en formato digital y también se puede descargar desde la editorial. Porque la idea es que la historia se conozca, que este material sirva para debatir y para encontrarnos, fundamentalmente para encontrarnos y crear ámbitos nuevamente de conocimiento y reconocimiento como parte de una clase, como parte de un pueblo.
Te puede interesar:



















